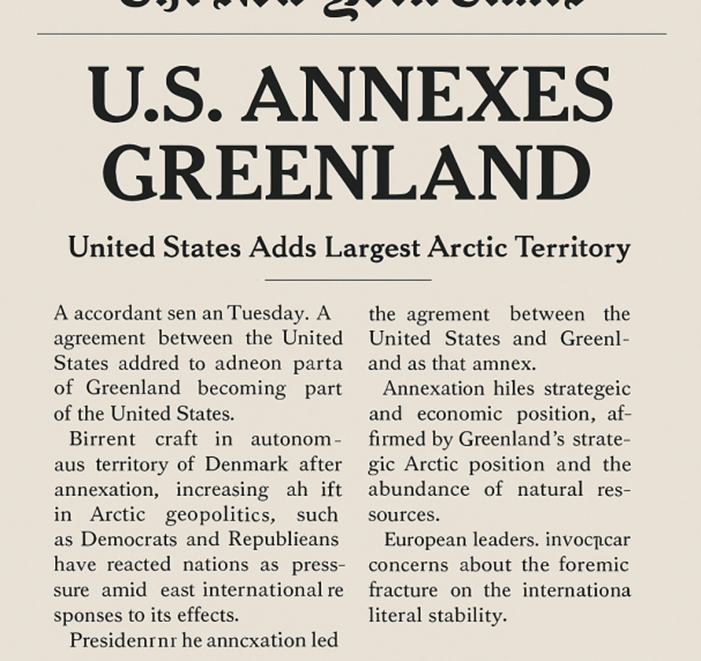No se me ocurre una mejor manera de iniciar mi primera colaboración con Escudo Digital que el recuerdo de las primeras palabras de la Carta de las Naciones Unidas, símbolo del orden mundial que hoy se tambalea. Un orden desde luego imperfecto pero que echaremos de menos porque, a pesar de sus limitaciones, mantuvo el mundo en relativa paz durante ocho décadas. Piedra angular de ese orden nacido de la guerra mundial era esta solemne declaración de intenciones: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles…”
Por desgracia, las buenas intenciones de entonces han caído en el olvido. Ocho décadas después, el preámbulo de la Carta solo da fe del fracaso colectivo de las naciones en su tantas veces poco sincera búsqueda de la paz. Supongo que fue ingenuo creer que el orden que impusieron los vencedores de la Alemania Nazi podía descabalgar al segundo jinete del Apocalipsis. Por más que algunos prefieran negarlo, la guerra forma parte de nuestra herencia biológica. A los seres humanos del siglo XXI, casi tan tribales y territoriales como nuestros ancestros, nos siguen atrayendo los líderes agresivos. A nadie puede pues sorprender que, de cuando en cuando, topemos con algún candidato a príncipe —en el sentido que Maquiavelo dio a esta palabra— que busque reforzar su poder enfrentando a su pueblo con cualquiera de sus vecinos. Preferiblemente el más débil, desde luego.
Aunque no fuera posible cerrar del todo la puerta a la guerra, los firmantes de la Carta trataron de entornarla consagrando el derecho de las naciones a la integridad territorial. El reconocimiento de ese derecho, en la práctica, suponía proscribir el más atractivo de los móviles de la guerra: la conquista. Cualquier otra de las finalidades políticas que, desde que Clausewitz teorizó sobre los conflictos armados, pueda justificar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales suele dar lugar a conflictos limitados, librados casi siempre a medio gas por las grandes potencias. Así ocurrió en Vietnam, donde los EE.UU. lucharon para tratar de contener el comunismo; y en Afganistán, donde la URSS defendió el objetivo contrario sin poner excesiva carne en el asador.
Por desgracia, la desaparición del Pacto de Varsovia, que puso fin a las guerras ideológicas del siglo XX, no trajo el fin de la historia que predijo Fukuyama. Los viejos pretextos fueron sustituidos por otros nuevos, pero lo que no cambió fue el carácter limitado de los conflictos bélicos que libraron las grandes potencias en Irak, Siria o Afganistán. Ninguno de ellos resolvió nada, es verdad, pero tampoco llegaron a dividir de nuevo en bloques a la humanidad.
Vuelve la guerra de conquista
Lo que ocurre en Ucrania es diferente. Las guerras de conquista —y esta lo es— tienden a ser absolutas, al menos desde la perspectiva del pueblo invadido. Más allá de la razón de la fuerza, el acuerdo es imposible. Si el problema fuera la seguridad de Rusia, como alega el presidente Putin, seguramente sería posible crear una arquitectura donde ambos contendientes se sintieran razonablemente cómodos. Pero no es ese el caso y, cuando lo que está en juego es el territorio, la negociación se convierte en un juego de suma cero donde lo que uno gana lo pierde el otro.
No seré yo, desde luego, quien defienda a Vladimir Putin. Ha sido su hambre de poder la que ha devuelto a la normalidad algo tan extemporáneo como hasta hace bien poco parecía ser la ampliación por la fuerza de las fronteras de Rusia internacionalmente aceptadas, torpemente disimulada bajo el eufemismo del “reconocimiento de las realidades sobre el terreno”. Sin embargo, no se le puede echar a él toda la culpa. Ha tenido un cómplice impagable en el presidente Trump.
El magnate republicano es —nunca sabré si a propósito o sin darse cuenta—quien más ha hecho por legitimar las guerras de conquista al insistir en que Ucrania debe ceder el territorio ocupado por Rusia… algo que China, a pesar de la “amistad sin límites” entre Putin y Xi Jinping, nunca se ha atrevido a sugerir. Pero la cosa viene de lejos. Fue en 2019 cuando el republicano, entonces en su primer mandato, abrió la caja de Pandora al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán, un territorio que pertenece a Siria pero que fue ocupado por los israelíes en 1967, durante la guerra de los Seis Días. Dos años antes, el magnate ya se había desmarcado de la comunidad internacional cuando reconoció Jerusalén como capital del Estado de Israel.
Así las cosas, poco puede extrañar que el reelegido presidente ofrezca al dictador del Kremlin el reconocimiento de la anexión de Crimea en un vano intento para lograr un acuerdo de paz en Ucrania. Las ideas políticas del norteamericano y el ruso pueden ser diferentes, como también lo es su forma de actuar en el escenario global —se me hace difícil creer que los EE.UU. terminen apoderándose de Groenlandia por la fuerza— pero es evidente que ambos comparten el mismo desdén por el orden internacional que representa la Carta de las Naciones Unidas.
Por desgracia, el regreso del derecho de conquista, que los dos presidentes parecen reconocer con sus obras —aunque China respete hoy formalmente la integridad territorial de Ucrania, es probable que también sea discretamente apoyado por Xi Jinping, que necesita justificación para, más allá de Taiwán, apoderarse de la práctica totalidad del Mar de China Meridional— tiene consecuencias que a todos nos afectan. La guerra vuelve a estar sobre la mesa como el mejor argumento para modificar las fronteras que no satisfagan los intereses de quien pueda imponer su voluntad sobre la de sus vecinos. En definitiva, se consagra la ley del más fuerte frente al derecho de quien, en palabras del presidente Trump, no tenga “cartas” que jugar.
'Si vis pacem para bellum'
Derribado el muro de la legalidad internacional, solo la fuerza militar puede defender las fronteras de hoy frente a las reclamaciones del pasado… o, como en Groenlandia, de un hipotético futuro. Y eso afecta tanto a las fronteras de nuestros aliados en el este de Europa como a las de España en el norte de África.
En estas condiciones, ¿puede España defender sola su integridad territorial? No vaya el lector al Military Balance a comparar nuestras Fuerzas Armadas con las del Reino de Marruecos. Esa comparación sirve de poco en un mundo polarizado por la guerra de Ucrania, en el que las dos grandes potencias —EE.UU. y China— buscan la supremacía global mientras Rusia, incapaz de mantener ese estatus, trata de abrirse paso preferente en las carreteras del mundo conduciendo un camión cargado de ojivas nucleares. Las naciones que, como España, Dinamarca o Ucrania, no tienen en su mano las cartas que disuaden a los príncipes más ambiciosos, tienen que elegir entre buscar un hueco a la sombra de los poderosos o, si no nos gustan sus formas de hacer política, encontrar aliados con los que unirse para resistir.
Y en eso estamos. O, más bien, deberíamos estar. La OTAN, que ha sido nuestro asidero en las últimas décadas, se debilita a medida que se hace evidente que el más poderoso de nuestros aliados ya no se cuenta entre los que firmaron el Tratado de Washington porque estaban “decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, basados en los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley”. Esas no son las “cartas” que reconoce un presidente a quien los convenios de Ginebra y la propia Carta de las Naciones Unidas quizá le parezcan literatura woke. Es verdad que su mandato no será eterno y quizá sea posible capear el temporal… pero, más allá de los cuatro años que la Constitución de los EE.UU. permite gobernar al presidente Trump, está el pueblo norteamericano que le votó, cansado del papel de policía global que ha jugado Washington y que ellos han tenido que pagar con sus dólares y, a veces, con su sangre.
No debe ser Europa quien rompa la baraja atlántica pero, si eso ocurriera, conviene recordar que nuestros aliados naturales están en nuestro continente, no porque nos caigan bien los franceses, los británicos o los alemanes —que eso es irrelevante— sino porque están bajo las mismas amenazas y comparten muchos de nuestros intereses. Sin embargo, se trata de aliados, y no súbditos. Su lealtad solo puede comprarse con lealtad. Su compromiso, con compromiso. ¿Es leal romper el consenso de la Unión para adoptar en Gaza una actitud propia que incomoda a muchas capitales europeas? ¿Es compromiso dejarse llevar a rastras por los aliados en asuntos tan importantes como el rearme de Europa?
Si el CIS dejara de preguntarnos cómo preferimos la tortilla de patatas y se interesara por las cuestiones que aquí se plantean, es probable que la respuesta de los españoles coincidiera casi exactamente con el recuerdo de su voto. Así son las cosas, pero a mí me parece una pena. La lealtad a unos colores, mal entendida, otorga impunidad al poder frente a sus propios errores. Y así, dividido sobre su presente y sobre su incierto futuro, está el pueblo español mientras, no tan lejos de nuestras fronteras —como en la Tierra Media que nos describió Tolkien— crece la oscuridad.